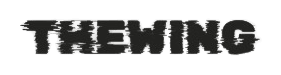Dos historias anclan nuestra festividad más antigua. Ambos ocurrieron durante tiempos de partición y privaciones. Y ambos ofrecen una nota optimista sobre en quién podemos convertirnos cuando lo intentamos.
El primero, por supuesto, tuvo lugar en Plymouth, Massachusetts, en 1621. Después de un primer invierno devastador que acabó con casi la mitad de los peregrinos, el pueblo Wampanoag enseñó a los supervivientes a cultivar maíz, moler arces y pescar en aguas locales. La generosidad de los primeros americanos fue la salvación de los colonos. Y si bien esa celebración de la cosecha de tres días fue parte de una breve alianza, la historia que contamos sobre ese primer Día de Acción de Gracias nos enseña la gracia salvadora de dar la bienvenida al extraño, compartir regalos a través de profundas diferencias culturales y la posibilidad de una coexistencia pacífica.
La segunda historia, unos 250 años después, ofrece un breve punto brillante en la hora más oscura de nuestra todavía joven nación. En 1863, a mitad de la Guerra Civil, con hermano luchando contra hermano en el campo de batalla estadounidense, el presidente Abraham Lincoln proclamó un día nacional de acción de gracias. Es significativo que no enmarcara esta celebración como una declaración de victoria militar o un decreto de grandeza nacional. En cambio, instó a los estadounidenses a encontrar unidad en la gratitud. Nos invita a reconocer, incluso cuando nos separamos, que somos un pueblo bendecido con «campos fructíferos y cielos sanos».
Prácticamente se puede escuchar a los medios políticos de hoy luchando por calificar esos mensajes como «fuera de contacto». Pero lo que Lincoln entendió fue que el hábito de dar gracias podía salvar las divisiones que abrieron la política y la guerra. Esperaba que reconocer nuestras bendiciones comunes pudiera salvar la unión cuando algo más podría hacerlo.
Los picos y valles de la historia estadounidense suelen estar definidos por nuestra riqueza y nuestra fuerza. Pero como nos recuerdan estas historias, el verdadero carácter de Estados Unidos se encuentra en la capacidad del peregrino para encontrar motivos de esperanza y gratitud y compartir esas bendiciones con los demás.
Temporada de polarización
Entonces, ¿qué podrían presagiar esos momentos para la era actual de desunión y división?
Al reunirnos este Día de Acción de Gracias, nos encontramos una vez más en una temporada de polarización. Las diferencias políticas sobre la inmigración y el papel de las familias en el gobierno se fracturan, las ideologías dividen a los vecinos y las plazas públicas a menudo se sienten menos como campos de batalla, con violencia amenazada y trágicamente real. Y cuando estos debates arden, el verdadero sufrimiento humano se revela cuando las medidas arbitrarias contra la inmigración separan a familias sin explicación, niegan refugio a quienes huyen de la violencia y deportan a extraños en nuestras puertas a países que nunca han estado y a idiomas que no hablan. Al mismo tiempo, muchos de nuestros vecinos han perdido empleos debido a despidos corporativos, recortes gubernamentales y oportunidades fáciles, y de repente sienten los dolores del hambre en esta tierra de abundancia.
Frente a todo esto, la tentación puede ser abrumadora de retirarnos a nuestros rincones individuales, de dar gracias sólo a quienes piensan como nosotros, de endurecer nuestros corazones contra quienes dividen lo que los algoritmos nos dicen que es más urgente ese día.
Pero Plymouth y Lincoln nos ofrecen un camino diferente. Nos recuerdan que dar gracias puede ser en sí mismo un acto de unidad, no ocultando nuestras diferencias o fingiendo que no existen, sino reconociendo que nuestras bendiciones son reales y compartidas independientemente de esas diferencias. Los peregrinos y los wampanoag procedían de mundos diferentes, pero encontraron una causa común de gratitud por la cosecha. La nación dividida de Lincoln no pudo ponerse de acuerdo sobre las cuestiones básicas de la unión y la independencia, pero él nos invitó a reconocer que somos bendecidos.
Espacio para la gratitud
Quizás este Día de Acción de Gracias podamos tomar una decisión más sencilla. Ya sea que tengamos mucho o poco en nuestra mesa, si reservamos, aunque sólo sea para esta comida, una conversación sobre las cosas que nos dividen. Los debates políticos pueden esperar. El debate político sobre las sobras del viernes podría estallar nuevamente. En su lugar, pida a cada persona en la mesa que comparta aquello por lo que está realmente agradecido. Que hablen los más ruidosos y los más silenciosos, los más jóvenes y los mayores. Deje espacio para la gratitud, ya sea pequeña y específica, grande y abstracta, o mi favorita: adorable al principio pero, pensándolo mejor, la sabiduría maravillosamente profunda de un niño.
Quizás descubras algo extraordinario: todos somos bendecidos, todos tenemos motivos para tener esperanza y todos podemos encontrar luz y risa incluso en tiempos difíciles. Todos somos herederos del espíritu de peregrino, no en el sentido de victoria o superioridad, sino en la humildad de reconocer nuestra dependencia del tiempo y las oportunidades y de los demás.
El Día de Acción de Gracias, en el mejor de los casos, no se trata de fingir que estamos de acuerdo en todo. Es cuestión de recordar que antes de convertirnos en ciudadanos de cualquier partido político, seguidores de cualquier ideología o seguidores de una fe en particular, podemos apreciar a las personas, las familias y los miembros de la comunidad que se necesitan unos a otros y que son partícipes de historias más grandes e importantes que nuestros conflictos inmediatos, a menudo triviales.
Este Día de Acción de Gracias, podemos volver a esa mesa en Plymouth, donde diversas personas eligieron la cooperación en lugar del conflicto y, aunque sólo sea por un tiempo, ayudar a nuestra sociedad a reflejar la gratitud por la proliferación de agravios. Que prestemos atención al llamado de Lincoln a encontrar la unidad en nuestras bendiciones compartidas. Y podemos reivindicar nuestra identidad común como benditos de la Providencia, con motivos para dar gracias que trascienden y superan nuestros desacuerdos más profundos.
El Papa Francisco nombró al cardenal Blaise J. como noveno arzobispo de Chicago en 2014. Nombró a Cupich. Es miembro del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y del Subcomité de Iglesias en Europa Central y Oriental. ©2025 Chicago Tribune. Distribuido por la agencia Tribune Content.