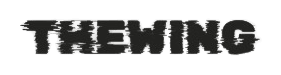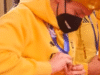Desde que Donald Trump prestó su segundo juramento como presidente de Estados Unidos, la búsqueda de un marco para comprender, o al menos etiquetar, el confuso estado de los asuntos mundiales ha continuado. Y ahora tenemos un nuevo contendiente: el neorrealismo. A primera vista, e incluso a segunda vista, diría que encaja.
Primero, una breve descripción de algunos de los “ismos” que claramente han fracasado. Es evidente que Trump no es un aislacionista porque, para empezar, continúa bombardeando países extranjeros, si son lo suficientemente débiles como para devolver nada más que un fuego simbólico. Actualmente, está considerando una segunda visita a Irán.
Tampoco es realista, ya que hace muchas cosas -desde librar guerras comerciales aleatorias hasta insultar a los aliados o darle a China microchips estadounidenses sofisticados- para perjudicar en lugar de ayudar los intereses nacionales de Estados Unidos.
Trump es definitivamente un transaccionalista. Pero esa etiqueta sólo sugiere que a él le importan los acuerdos a corto plazo más que la estrategia; como lo expresó uno de sus ex asesores de seguridad nacional, su política exterior es «un archipiélago de puntos, desconectados por una cuerda de lógica». La descripción es acertada pero carece de valor analítico.
Algunos -ismos que tienen gran impacto provienen del campo de la psicología más que de las relaciones internacionales y tienen una utilidad limitada. como el narcisismo. Esto explica mucho del liderazgo de Trump: la proyección constante de su necesidad de grandeza y adulación, entre otras cosas. Pero otros líderes mundiales y presidentes estadounidenses también han mostrado signos de narcisismo, y no solemos nombrar épocas con este rasgo.
Introduzcamos a Stacey Goddard en Wellesley College y Abraham Newman en la Universidad de Georgetown como neopolíticos que enmarcan la política mundial actual. Su premisa es que los académicos en relaciones internacionales están fracasando en parte porque están capacitados para pensar en su campo, como su nombre lo sugiere, como asuntos dentro y entre los Estados. En cambio, argumentan que la unidad de análisis adecuada en la era de Trump (y sus homólogos en Rusia, India, Türkiye y otros lugares) es el líder y su camarilla.
Diezmos y tributos
«Clique» es su palabra para lo que los historiadores de la Edad Media y los primeros períodos modernos llaman dinastías, casas, kanatos y similares. El círculo se extiende a familiares, partidarios (donantes de campaña, por ejemplo) y otros amigos. La política exterior del ciclo Trump, según el argumento, habría sido fácilmente reconocida por los Tudor, los Habsburgo, los Borbones, los Romanov o los Médicis.
Estas dinastías, como lo expresaron Goddard y Newman, «eran redes de familia y patrocinio en torno a un líder que buscaba crear jerarquías materiales y de estatus duraderas basadas en tributos financieros y culturales».
De repente muchos conflictos cobran más sentido. Comercio y política comercial, por ejemplo. A pesar de su discurso America First, Trump no utiliza los aranceles, ni la amenaza de ellos, como un medio para consolidar el poder estatal sino más bien como «una estrategia de búsqueda de rentas, un régimen basado en una decisión arbitraria, destinado a extraer la mayor cantidad de recursos para el ciclo».
Durante este régimen, los líderes de los países a los que apunta deben darle a él o a su familia y asociados acceso especial. Los diezmos y tributos pueden variar desde coronas de oro (Corea del Sur) hasta campos de golf de la marca Trump (Vietnam, por ejemplo), aviones de lujo (Qatar) o acuerdos de criptomonedas con la familia Trump (Emiratos Árabes Unidos).
Un aspecto de la búsqueda de respeto evidente en el ciclo de la neo-realeza es, sin duda, la acumulación de vastas riquezas. Las empresas del clan Trump aparentemente han ganado al menos 4 mil millones de dólares desde que regresaron a la Casa Blanca. A los no familiares de este círculo también les va bien, ya que Trump recanalizó la riqueza petrolera de Venezuela, país que recientemente invadió y derrotó.
Pero el neorrealismo tiene tanto que ver con el estatus como con el dinero. Para Goddard y Newman, esto quizás explica el aspecto más desconcertante de la política exterior de Trump: su llamada «alianza» con algunos de los adversarios tradicionales de Estados Unidos, en particular Rusia y China, y su desdén por los aliados, entre ellos Dinamarca y Canadá.
En el modelo realista estatista, esa posición va en contra de los intereses de Estados Unidos y no tiene sentido. En una jerarquía neomonárquica, esto tiene mucho sentido, porque «la jerarquía es el punto».
Las dinastías gobernantes «sólo reconocerían a los ‘grandes círculos’ rivales como pares», argumentan Goddard y Newman; «Todos los demás son desiguales y no reciben el debido reconocimiento». Cuando Trump mira el Kremlin o Zhongnanhai, ve otros palacios imperiales. Mientras mira hacia el Borgen de Copenhague (si es que es consciente de ello), descubre un afluente, el Lieja.
Esta visión del sistema estatal, por supuesto, contrasta directamente con la dictada por el llamado «orden internacional basado en reglas», que Estados Unidos respaldó entre la Segunda Guerra Mundial y Trump. Trata a todas las naciones soberanas como formalmente iguales y considera a instituciones respetadas como las Naciones Unidas o la Unión Europea como foros de cooperación. Como neorrealista, Trump desprecia a la ONU y a la UE.
‘divinamente ordenado’
El neorrealismo también arroja luz sobre el enfoque de Trump sobre la legitimidad. «No necesito el derecho internacional», dijo recientemente; «Lo único que puede detenerme» es «mi propia moralidad, mi propia mente». En casa y en el extranjero, Trump suscribe lo que Goddard y Newman llaman «legitimación por excepción: historias que explican por qué algunos actores tienen derecho exclusivo al poder soberano».
En su segundo discurso inaugural, Trump dijo que fue «salvado por Dios para hacer grande a Estados Unidos otra vez» y lo elogió como «divinamente designado» en un servicio de oración en el Pentágono. Estas ideas se acercan bastante al Mandato del Cielo que alguna vez reclamaron los emperadores chinos, o a la idea preconcebida de los soberanos de siglos pasados de que «It, c’est moi».
Considero que el neoimperialismo es sorprendentemente coherente a la hora de explicar las políticas estadounidenses que, vistas desde otros lentes, parecen cada vez más arbitrarias y caóticas. Aunque en todos los demás aspectos no tiene nada de sorprendente. Históricamente, la monarquía fue la norma más que la excepción, y en algunos lugares (por ejemplo, Rusia) todavía lo es.
Si la neomonarquía nos parece desconocida y extraña a muchos de nosotros, es porque Estados Unidos ha pasado 250 años -desde la abdicación de Jorge III- presentando una alternativa dentro y fuera del país. En esa visión del mundo, lo que importa es el bienestar de los gobernados, no de la élite gobernante.
A través de esa reconstrucción mental, los revolucionarios estadounidenses (y luego franceses y otros) cambiaron no sólo su propio país, sino el mundo. De manera similar, una restauración neorreal, si tiene éxito, marcaría un punto de inflexión atávico para el mundo entero. Puede que te guste o no. Yo, por mi parte, necesito conseguir uno de esos carteles de «No hay rey».
Andreas Kluth es columnista de opinión de Bloomberg que cubre la diplomacia, la seguridad nacional y la geopolítica de Estados Unidos. ©2026 Bloomberg. Distribuido por la agencia Tribune Content.